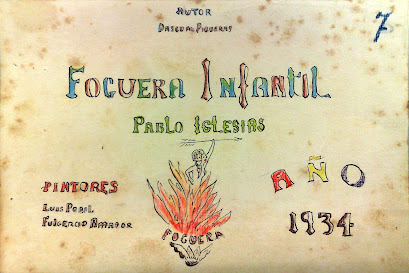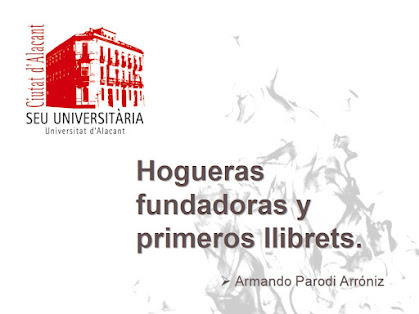Allá, en la punta oriental de la isla —parafraseando a Fernando Delgado en su blog «Oficio de escribir»—, lindando con los
arrecifes donde cormoranes, gaviotas, garzas y otras aves mediterráneas se
instalan al atardecer, quietas, enhiestas, firmes, aguardando acaso la salida
de las almas hacia la eternidad, se levantan los blancos muros del humilde
cementerio de Nueva Tabarca. En el otro extremo, el occidental, que contempla
el ocaso, se halla el poblado diseñado por los ingenieros dieciochescos. Parece
como si la isla se dividiese en un mundo de muertos y otro de vivos,
antagónico, reñidos entre sí, que separan muros y tapias con la llanura de El
Campo entre ellos, una particular sabana de paleras, cambrones y retamas.

Los mismos tabarquinos hicieron su cementerio en el
cabo Falcó, como señalando a la patria ítala perdida. Sus lápidas, su libro de
enterramientos si se conservara, estaría bien lleno de los apellidos Ruso,
Parodi, Chacopino, Pitaluga, Luchoro y tantos otros de aquellas gentes que,
dicen las memorias, antes de dos años habían perdido su dialecto genovés por el
valenciano de las gentes de la costa. Paradójicamente, en el cautiverio de
Túnez y Argel lo habían mantenido durante quince años. Acaso ese, su querido dialecto, esté
también enterrado en el pequeño y humilde Cementerio casi marino de Tabarca,
como lo denominara el malogrado Enrique Cerdán Tato en su célebre sección «La
Gatera» del Diario Información del 26 de enero de 1993, basado, a su vez, en el artículo
del Diario El Luchador del 5 de febrero de 1913, páginas 1 y 2, que luego
veremos al completo.
Lo cierto es que, si existe en la isla un lugar que haya
visto pasar, mudo y silencioso, los devenires políticos y sociales de su rica
historia a lo largo de los siglos, ese es su cementerio, recinto aletargado y,
por fortuna, frecuentemente abandonado de la curiosidad turística estival.













.jpg)